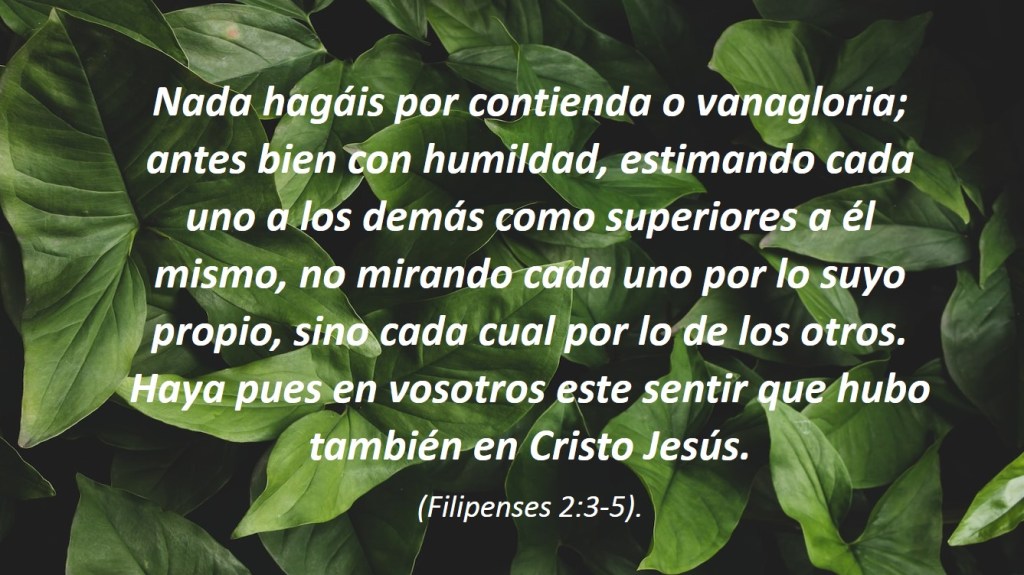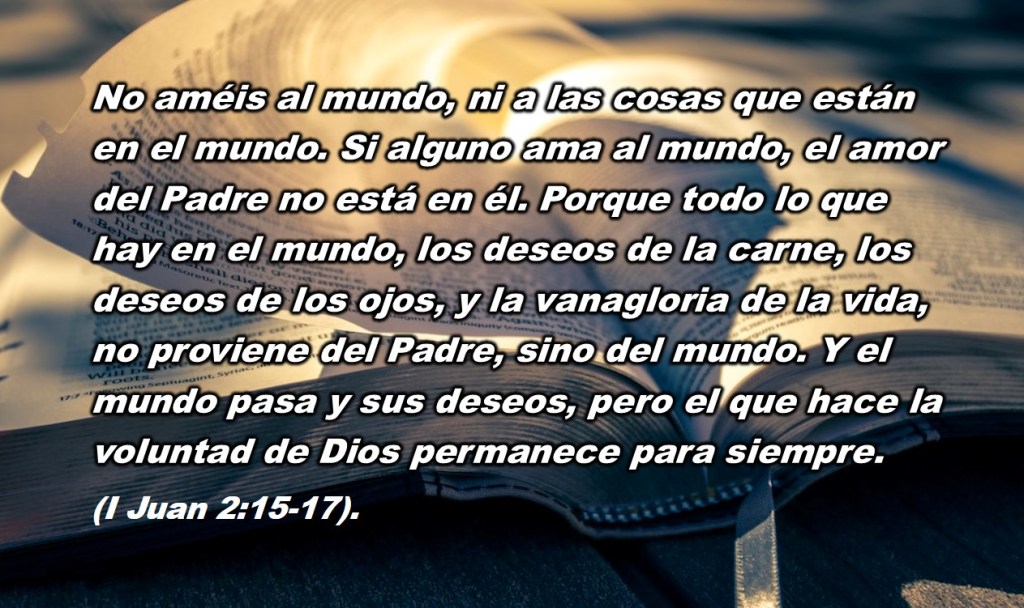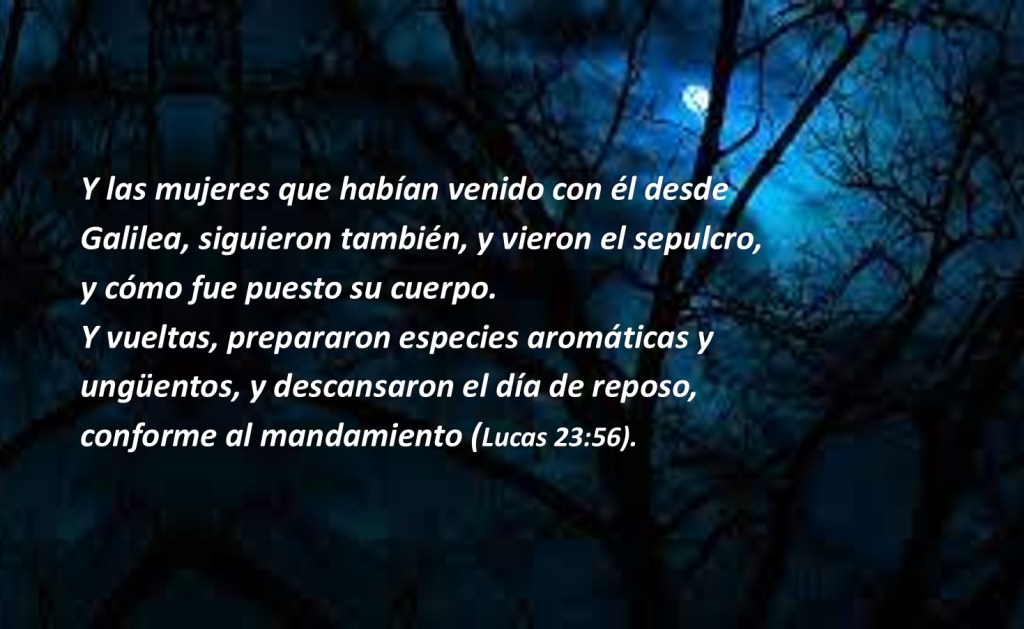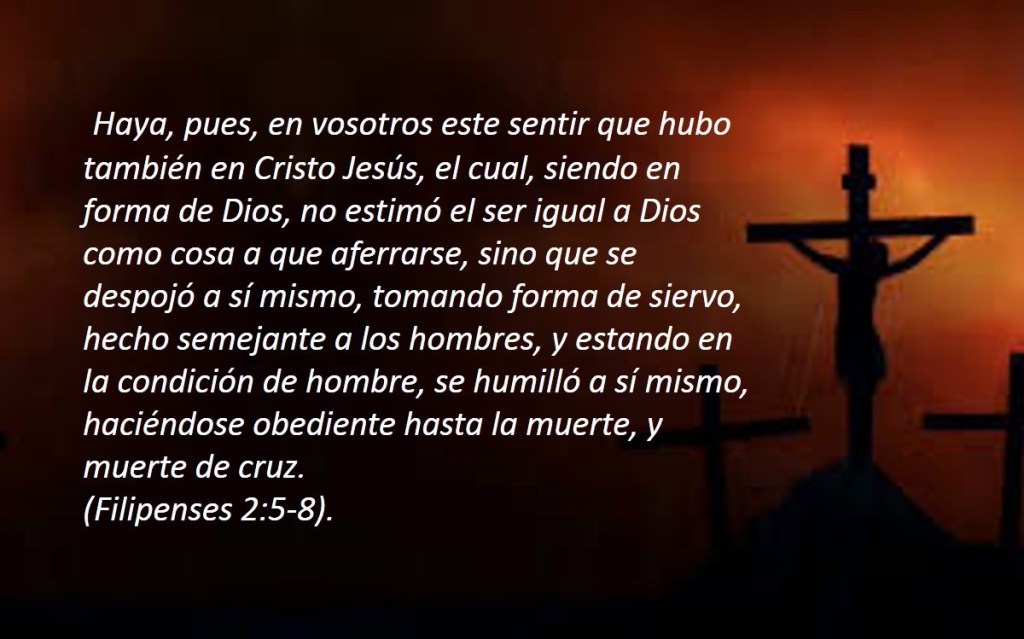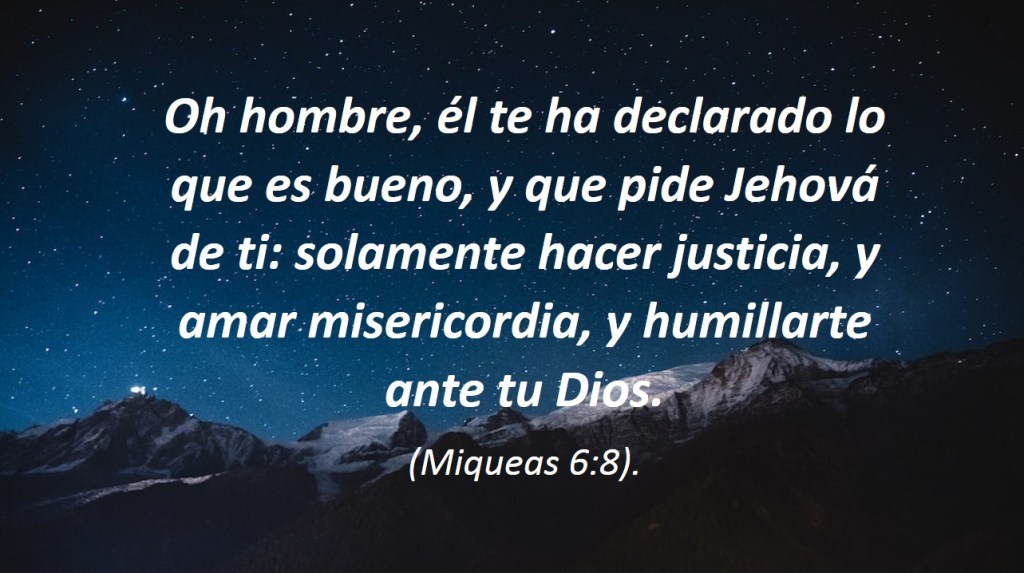
Encontrándome en Seúl, Corea del Sur, en agosto de 1990 para asistir al décimo sexto congreso de la Alianza Bautista Mundial, la tarde antes de regresar —acompañado del Dr. Eliezer Veguilla—, fuimos a comprar unos zapatos que vi días antes en una tienda. Temiendo que mis recursos no alcanzaran para los gastos de estancia en el país, esperé al último día para comprarlos. Tras bajarnos del tren subterráneo y caminar rápidamente hacia la tienda, escuchamos que una mujer corría y gritaba detrás de nosotros en medio de la multitud que transitaba por la estación del tren.
La mujer era joven, vestía muy humildemente y agitaba algo en su mano. Nunca dejamos de escuchar sus gritos mientras intentábamos llegar a la tienda antes de que cerrara. Sin embargo, al entrar en ella, nos sorprendió que llegara inmediatamente detrás de nosotros agitando en su mano derecha dos billetes de veinte dólares. Fue directo hacia mí, agarró el bolsillo de mi pantalón y señaló que dichos billetes se me habían caído al suelo. Aunque le insistí que no eran míos, decididamente los colocó en mi mano afirmando con su cabeza y se fue tan rápidamente como entró, haciendo reverencias y sonriendo llena de felicidad.
Justo en el momento en que se marchó recordé que al abandonar el tren revisé mis bolsillos para constatar si traía el dinero necesario. Nervioso, lo hice nuevamente y estaban vacíos. ¡La mujer tenía razón! Muy emocionado salí tratando de alcanzarla para agradecerle, pero era imposible verla entre la multitud que colmaba la estación del metro a esa hora. Me emocionó que hubiera corrido por más de doscientos metros para devolver el dinero caído a un extranjero desconocido que no hablaba su idioma, y a quien probablemente jamás volvería a ver. ¡Increíble! Después de más de 30 años, su recuerdo vuelve a mi mente, me impresiona y bendice. ¡Qué lección de honradez, bondad y sensibilidad humana! Ella pudo conservar el dinero al ver que nosotros varias veces la miramos mientras nos perseguía sin hacerle caso. Jamás olvidaré la expresión de alegría y genuino gozo que mostró al entregármelo.
No solo ella nos dio lecciones de honradez y bondad en Corea del Sur. Constantemente nos equivocábamos pagando de más y los coreanos nos rechazaban enseguida el dinero, advirtiéndonos de nuestro error. Aunque conocíamos que entonces un dólar equivalía a 700 Won, en la moneda local los billetes de mil y diez mil eran casi idénticos y pagábamos en demasía, lo cual provocaba una reacción instantánea en los comerciantes que rechazaban drásticamente el dinero y nos explicaban. Durante nuestra estancia en un país que nos era totalmente ajeno nos sentimos seguros, rodeados de gente noble, educada, honrada, cortés y servicial hasta lo sumo. Una cultura totalmente distinta a la nuestra, pero muy respetuosa y laboriosa, disciplinada, prudente y sumamente discreta.
A su vez, también recuerdo el bautizo de diez mil nuevos creyentes en Cristo que se realizó en un canal de dos kilómetros de largo construido para las regatas de los Juegos Olímpicos de 1988. Me impresionó hasta las lágrimas que ese evento multitudinario —realizado ordenadamente en menos de una hora por 200 pastores—, pudo relacionar y armonizar perfectamente el gozo cristiano con una impactante demostración de orden, corrección, disciplina, reverencia, solemnidad y una espiritualidad profunda que experimentamos todo el tiempo mientras escuchábamos por los altavoces himnos cristianos.
¿Continuará siendo igual ahora el comportamiento humano en aquel país? Lo ignoro, pero sí noto como a mi derredor algunas buenas costumbres y actitudes vigentes en aquella época van perdiéndose. El decoro, la honradez, la dignidad, la elegancia, la mesura —así como el respeto y la consideración humana al expresar nuestras opiniones aunque sean discordantes—, son virtudes que escasean. Hoy casi todo lo celebramos o combatimos a fuerza de gritos, chiflidos, gestos exagerados, insultos o maneras desmedidas. También creo que la reverencia, la solemnidad y la quietud ante la grandeza y santidad divina han sido sustituidas en algunas reuniones cristianas por un exceso desenfrenado de emociones, efectos tecnológicos y música ensordecedora. Es como si despreciáramos el silencio y la meditación profunda que nos transforma, santifica y renueva mientras experimentamos la presencia de Dios y su inefable obra de gracia en nosotros.
¿Oh será que la ancianidad inexorable ofusca mis sentidos, volviéndome rígido e intransigente? Confieso que a veces lo temo.
Sin embargo, recuerdo muy bien que en mis años mozos, lo que transformó mi conducta propiciando un cambio radical en mis planes de vida, no fue el bullicio, el jolgorio o el exceso de actividades y diversiones que de una u otra manera siempre disfruté. Me transformaron —y salvaron— los momentos en que experimentando la inefable, santa y bendita presencia de Dios, me rendí totalmente a él y a su voluntad aunque la emoción apenas me permitiera articular palabras.
¡Claro, ya comprendo, vivimos en un mundo diferente! Escucho a diario la anterior afirmación, tan expresada de manera positiva resaltando el desarrollo innegable, como negativa lamentando la pérdida de valores y principios cada vez más olvidados.
¿Será posible, acaso, preguntarnos si los reclamos divinos también habrán cambiado?
La Biblia afirma lo que para mí es concluyente: Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación (Santiago 1:15); Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por lo siglos (Hebreos 7:8).
En este mundo cambiante optemos por aferrarnos humildemente a Dios y a sus enseñanzas repitiendo como el salmista: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre (Salmo 73:26).